::En
camino::
Algo sobre educación indígena...
Algunos datos
Sara
Elena Mendoza
Ya
que estamos en esto, vamos a hablar un poco sobre educación indígena;
sí, la educación indígena como uno de nuestros programas
del INEA en el que la alfabetización, en su sentido más
amplio, juega un papel muy importante. Comencemos con algunos datos: ¿Sabías
que en México existen más de 62 grupos indígenas,
y que entre ellos encontramos que se hablan más de 100 lenguas
distintas? Pues así es. Según el XII Censo de Población
y Vivienda 2000, dichos grupos étnicos constituyen el 10 por ciento
del total de la población, es decir 7.6 millones de personas, que
están presentes fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva,
en 15 entidades federativas: Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Estado
de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
El asunto preocupante es que, de los seis millones de personas
jóvenes y adultas analfabetas, más de la cuarta parte son
indígenas, y que además, dentro de este 25%, encontramos
a una gran cantidad de jóvenes de entre 15 y 24 años de
edad, quienes viven en pequeños poblados o rancherías a
los que la educación formal no ha logrado llegar totalmente, por
lo que se fueron quedando rezagados escolarmente, aún a pesar de
su corta edad.
En esta situación influyen muchos factores. Sabemos que el modelo
de desarrollo seguido por el país ha implicado que algunos sectores
sociales participen del consumo y disfrute de bienes y servicios, así
como de la posibilidad de tener injerencia en los asuntos públicos;
mientras que otros sectores, aunque están integrados al sistema
de producción y distribución económica, permanecen
excluidos, total o parcialmente, de esa participación: de los 871
municipios con presencia indígena significativa, 295 están
catalogados como de muy alta marginación y 363 como de marginación
alta, de tal manera que el 75.5% de los municipios indígenas están
en esas categorías y por tanto, carecen de acceso incluso a lo
más básico como puede ser el agua y, ¡claro!, la educación.
La alfabetización y la educación
básica
Durante mucho tiempo, el enfoque de la alfabetización
se orientó, principalmente, hacia la enseñanza de los alfabetos
y la escritura de los números y algoritmos de la suma y la resta,
a partir de contenidos predeterminados y de manera separada, prestando
poca importancia a los intereses, necesidades y competencias de las personas
jóvenes y adultas. En algunos casos las personas, al darse cuenta
de que en realidad seguían sin poder expresarse a través
de la lengua escrita, o al no encontrar utilidad de estos contenidos,
olvidaron cómo usarlos en muy poco tiempo, y desertaron del círculo
de estudio o permanecieron en él sólo como un medio más
de convivir con otras personas, sin un interés genuino en lo que
se estaba tratando de enseñarles.
Hoy sabemos que la alfabetización es un proceso permanente en el
que las personas nos apropiamos y vamos desarrollando cada vez más
el conocimiento y uso de diversos lenguajes; por eso decimos que se produce
durante toda la vida y por ello se le considera una parte indisoluble,
integral, inseparable de la educación básica. Cuando realmente
llegamos a dominar estos lenguajes, las personas logramos también
mejores posibilidades de desarrollo humano, de ejercicio de nuestros derechos,
de construir sobre bases más sólidas nuestra ciudadanía.
Por eso la educación indígena en el INEA pretende rebasar
el concepto y la atención centradas únicamente en “empezar
a leer y escribir”. La utilidad real está en consolidar un
proceso continuo de educación básica donde cada paso, desde
el principio, debe ser muy sólido y cuidado.
La
alfabetización comienza con “adquisiciones” iniciales;
en el caso de la lengua escrita, se trata del “descubrimiento”
de cómo se organiza y cómo funciona ésta; de sus
reglas y sus códigos; de para qué sirve y cómo se
puede usar; de cuál es su sentido. Por eso es muy importante que
las personas aprendamos a leer y a escribir en la lengua que conocemos
y que dominamos, ya que en esta lengua, llamada materna, es en la que
nombramos y entendemos el mundo. En el momento inicial de la alfabetización,
además, también es muy importante la adquisición
del lenguaje matemático.
Para
la población indígena, esta etapa de adquisición
inicial se convierte, en particular, en un proceso aún más,
mucho más complejo, ya que nos enfrentamos a la necesidad de que
muchas de las personas adquieran y utilicen la lengua escrita para relacionarse,
aprender y desenvolverse mejor no sólo en su ambiente comunitario,
sino con entornos sociales y culturales diferentes, en la mayoría
de los cuales se habla y escribe el español. Por eso hablamos de
alfabetización y de educación intercultural-bilingüe:
- Intercultural
porque se busca responder a las condiciones sociales y culturales de
una sociedad pluricultural. Se trata de propiciar el conocimiento y
la reflexión frente a “lo extraño”, “lo
otro”, “lo diferente”, y contribuir así a lograr
una interrelación más armónica entre lo propio
y lo ajeno.
- Bilingüe
porque debe favorecer el uso de dos lenguas: la lengua indígena
hablada en la etnia y el español. La experiencia ha aportado
la evidencia de que el aprendizaje de una lengua facilita el aprendizaje
de la otra, y que a mayor desarrollo de la lengua materna mejor adquisición
y uso de una segunda. Así el primer idioma se convierte tanto
en medio de comunicación como en un soporte para el desarrollo
de nuevos conocimientos.
Para propiciar
realmente el bilingüismo en personas monolingües en idioma indígena,
o que apenas hablan o comprenden el español –es decir, bilingües
incipientes-, es necesario que primero aprendan a escribir su lengua y
que paralelamente inicien el aprendizaje de la segunda lengua de forma
oral y paulatinamente de manera escrita. En el caso de las personas bilingües,
el aprendizaje simultáneo en los dos idiomas que dominan, les permite
“descubrir” más rápidamente por qué,
para qué y cómo se usa la lengua escrita y, al mismo tiempo,
continuar desarrollando su propia lengua como parte de su identidad cultural,
lo cual es un derecho.
El
MEVyT para población indígena
Las investigaciones y los resultados de las campañas
alfabetizadoras demuestran que es común, pero erróneo, pensar
que los indígenas que hablan cierto nivel de español están
en las mismas condiciones de comprensión que los hispanohablantes
totales. Por esta razón, el MEVyT actualmente se encuentra conformado
por tres rutas: una para población hispanohablante, otra para población
monolingüe y bilingüe incipiente, y una tercera para población
bilingüe eficiente, es decir, que domina oralmente las dos lenguas.
Las características de las dos rutas para población indígena
van acordes con el grado de bilingüismo que tiene la persona al momento
de incorporarse a los servicios educativos. Esto tiene como propósito
que pueda mejorar la comprensión y aprovechamiento educativo, lograr
la solución de situaciones diversas, la interacción en todo
tipo de contextos y su posibilidad de continuar aprendiendo.
Algo muy importante para ubicar a las personas en la ruta del MEVyT más
adecuada a sus necesidades es que, en el caso de detectar analfabetismo
o comprensión y expresión deficiente del español
entre quienes provienen de comunidades indígenas, deberá
realizarse la aplicación previa de un instrumento que determina
su grado de bilingüismo individual.
Las dos rutas del MEVyT indígena bilingüe son: el MEVyT Indígena
Bilingüe Integrado (MIBI) y el MEVyT Indígena Bilingüe
con Español como Segunda Lengua (MIBES). Las diferencias entre
estas opciones se dan, sobre todo, en lo que conocemos como la fase o
nivel Inicial.
El MEVyT Indígena Bilingüe Integrado (MIBI) se aplica cuando
las personas presentan un grado de bilingüismo medio o eficiente
(coordinado), de acuerdo con el instrumento que hemos mencionado. En el
MIBI el proceso educativo dentro de la fase inicial considera el trabajo
simultáneo en lengua indígena materna y en español,
lo cual parece más complejo que la ruta dirigida hacia los hispanohablantes,
pero no cabe duda de que es más adecuado para lograr la eficacia
del proceso educativo.
El
MEVyT Indígena Bilingüe con Español como Segunda Lengua
(MIBES), considera en su fase inicial el trabajo simultáneo de
la alfabetización en lengua indígena materna y el español
como segunda lengua, pero empezando éste en forma oral. Esta ruta
se aplica cuando el grado de manejo del español es nulo (monolingüismo)
o sólo incipiente, según sean los resultados del instrumento
de detección. En este caso, intentar introducir el español
escrito al mismo tiempo que se hace en lengua indígena, resulta
poco eficaz y muy exigente hacia las personas, por lo que el español
en forma escrita se aborda con posteridad a que han trabajado lo oral.
¿Y
por dónde avanzamos?
Como puedes observar, las rutas educativas del MEVyT para
población indígena requieren que existan nuevos módulos
educativos muy específicos para las diferentes etnias que se atienden
en el país. Estos materiales, además, deben servir para
todos o casi todos los miembros de esa etnia, independientemente de que
al interior de ellas se hablen diversas variantes de una misma lengua
y, ¡además!, deben reflejar la gran pluralidad y riqueza
cultural que las caracteriza, así como las situaciones y problemas
que enfrentan. ¡Imagínate! Implica un esfuerzo muy grande
tanto por parte de quienes trabajan en el INEA y en los Institutos y Delegaciones
estatales de educación para adultos, como de los miembros de los
grupos étnicos, que son quienes están elaborando sus propios
materiales.
Lo mejor de todo es que... ¡las cosas ya se están haciendo!
En varios estados, como por ejemplo Yucatán, Quintana Roo y Campeche,
de manera conjunta y con la colaboración de otros organismos como
las Academias de las lenguas indígenas, instituciones de educación
superior o grupos de profesores o de hablantes, se han concluido algunos
materiales para el maya, mientras que otros se encuentran en proceso de
elaboración. Lo mismo está ocurriendo en Chiapas, San Luis
Potosí, Puebla, Hidalgo, Chihuahua y el Estado de México,
para el Tseltal y el Tsotsil, el Náhuatl, el Pame, el Rarámuri,
el Mazahua, el Otomí... y más.
Si has logrado llegar hasta el final de este artículo, seguramente
ya te habrás percatado de la gran importancia que tiene la participación
de los asesores bilingües en la educación para adultos indígenas,
así como de lo necesario que es aprender cada vez acerca de la
lengua y la cultura propias, y de cómo promover procesos de alfabetización,
educativos, mucho más efectivos y útiles para las personas.
¿Qué más reflexionaste? ¡Compártelo!
¡Éste es un reto más alguien inquieto y entusiasta
como tú!
Versión
imprimible
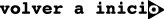
|
|


