en que vivía Yola.
Al pasar por su casa
siento un extraño
escalofrío y mi mente se remonta
a aquellos años en
que compartíamos
tantas cosas juntas.
La que en otro tiempo fue su casa
me parece más
luminosa y apacible.
Estoy frente a la reja de la entrada,
me quedo inmóvil al apreciar
que sigue ahí el viejo columpio,
aquel amigo que
nos transportó
tantas tardes
a mundos desconocidos.
Me imagino que Yola sufrió demasiado, porque en el instante que se columpiaba en las alturas vio cómo su padre se desplomaba. No pudo hacer nada. Con desesperación intentó bajarse. Cuando lo logró ya nada se podía hacer. Por desgracia, la madre de Yola había salido a la calle.
Al llegar a su casa vio al padre muerto, tirado en el pasto, y junto a él, la niña como autómata. Lo único que encontró con vida fue el columpio que seguía moviéndose.
La madre se volvió loca.
Yola no volvió a ser la misma, como si ella también estuviera
muerta y hubiese nacido dentro de su cuerpo un ser desconocido y cruel.
Su personalidad cambió radicalmente; sonreía sólo
para burlarse de sí misma. Confieso que a pesar de mi afecto por
ella me costaba trabajo
entenderla.

Nunca le conocí un novio, los hombres
la rehuían y se burlaban de ella al grado de que, en una ocasión,
hicieron un apuesta para ver quién se le declaraba, pero nadie
aceptó.
Consideraban que acercarse a Yola era lo peor que les podía pasar
y ninguna suma estaba a la altura de aquella hazaña. Aparte de
pesar 90 kilos su arreglo personal era nefasto, el pelo siempre graso
y lleno de orzuela, su ropa se reducía a grandes vestidos de pésimo
gusto y para colmo, usaba unos anticuados lentes que cubrían sus
bonitos ojos verdes. En realidad no era fea, lo feo era su actitud ante
el mundo. Esos kilos se
traducían en rechazo a los demás. Eran una gran barrera
que se imponía por su inseguridad, por sus miedos y su tristeza.
Yola aprendió, desde muy niña, el papel de ser una fracasada; su sobrepeso y su actitud eran signos de una profunda devaluación interna.
Por más dieta que hiciera, nunca podría ser delgada porque no se tenía amor a sí misma. Era como un pesado fantasma, como si trajera un muerto cargando en la espalda.
Recuerdo que se bañaba con ropa, le daba terror mirarse al espejo.
Conforme pasaron los años, Yola se alejó más de la gente. Durante mucho tiempo no tuve noticias de ella. Después supe que era maestra de niños con problemas mentales. Yola se entregó a ellos y no volvió a salir con amigas ni con nadie más. Siempre tuvo debilidad por la gente que tenía conflictos de personalidad. Es posible que con estos niños se sintiera identificada y con un dejo de complicidad. Ellos, al igual que Yola, estaban ocultos en su caparazón. Quizá al estar a su lado y al tratar de ayudarlos se estuviera rescatando a sí misma.
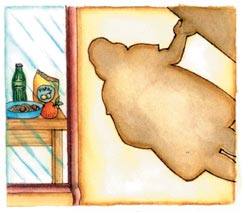
psicóloga, compañera de trabajo, se percató de ello y le recomendó tomar un tratamiento psiquiátrico. Al principio fue muy difícil porque Yola, inconscientemente se culpaba de la muerte de su padre. Poco a poco empezó a salir adelante. Ya no comía tanto, cambió de trabajo y creo que por fin tenía un compañero. Después de tanto sufrimiento, hoy puedo decir que quiero a Yola y la admiro.
|
|
